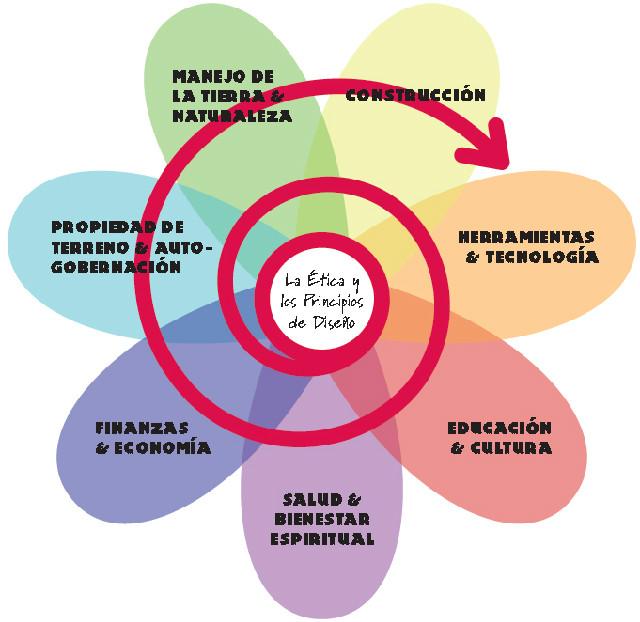Un día, un campesino japonés se detuvo a reflexionar sobre el hecho de que, en los grabados antiguos, siempre aparecían patos en los campos de arroz. Así descubrió que los patos son el mejor aliado para estos cultivos: se comen las malas yerbas pero dejan el arroz, y al mismo tiempo se encargan de abonar la tierra. Todo ello, sin los múltiples efectos colaterales que provocan los agrotóxicos de Monsanto. Un regalo de la naturaleza que, curiosamente, sabían nuestros antepasados y el mundo moderno relegó al olvido.
Este fue uno de los ejemplos que ofrecieron los chicos de la organización Ecopráctica, en una reciente charla en Buenos Aires, organizada por la asociación Amartya. Hablaban de permacultura, esto es, una suerte de fusión entre nuevas tecnologías y conocimientos ancestrales que aspira a aprovechar lo que tiene para darnos el planeta sin agotar sus recursos. ¿Cómo? Reestableciendo los ciclos naturales y circulares en los que se basa la vida en la tierra, en los que nada se pierde y todo se transforma, y eliminando de nuestra cultura ese pensamiento lineal, instalado en el mismo centro del sistema capitalista y antes incluso en nuestra civilización occidental, que pretende vivir como si los recursos fueran infinitos.
El fundador de esta corriente de pensamiento, David Holmgren, ha explicado que la permacultura pretende generar «proyectos conscientemente diseñados que imitan los patrones naturales y las interrelaciones existentes de la naturaleza, los cuales redundan en una abundancia de alimentos, fibra y energía para abastecer las necesidades propias de las personas y de su hábitat». Es decir: sustituir los depredadores y altamente despilfarradores procesos de producción propios del capitalismo por otros patrones que se inspiren en la sabiduría de la naturaleza y su abundancia sostenible.
Así, desde el punto de vista de la agricultura y la producción de alimentos, se buscan aquellos procedimientos que evitan la erosión y aumentan la fertilidad. Todo lo contrario, por cierto, del hegemónico modelo latifundista del agronegocio exportador, que las más de las veces trabaja el monocultivo: éste siempre es muy pernicioso para la fertilidad de la tierra, y especialmente en el caso de ciertos cultivos, como el azúcar o la soja.
Lo cierto es que hay recursos que pueden ser inagotables, pero sólo si se respetan sus ciclos naturales. El agua es el ejemplo más básico, y el más vital para la supervivencia humana: el agua nos llega a través de la lluvia, es absorbida por la tierra, termina emergiendo de nuevo y se evapora para volver a las nubes en un ciclo eterno»¦ pero que puede no ser eterno una vez la mano humana rompe la armonía de ese ciclo natural y cambia el flujo de los ríos «“algunos, tan importantes como el río Xingú, en la Amazonia brasileña, donde se está construyendo una de las mayores represas hidroeléctricas del mundo-, o cuando cada vez más superficie del planeta está cubierta de materiales como el asfalto que impiden la absorción del agua por la tierra. El tema es acuciante: vale la pena visionar el documental Blue Gold: La guerra del agua para tomar conciencia de ello.
La permacultura se propone que vayamos cambiando nuestros patrones de conducta para ir hacia comportamientos más saludables y sustentables, que garanticen una vida digna no sólo para los 7.000 millones de personas que habitan el planeta, sino también para las nuevas generaciones, que, si no le ponemos remedio, habrán de heredar un planeta mucho menos generoso y no tendrán ya margen para la acción. Por eso nos dicen que lo primero es reparar el daño que se ha hecho, para llegar a tiempo de que no se atraviese ese punto de no retorno sobre el que hace tiempo alertan los ecologistas «“y, a la vista del mapa del deshielo en el írtico en el verano boreal de 2012, no queda mucho tiempo, si es que no la hemos rebasado ya-. Y tras la reparación del daño causado vienen las otras dos R de la permacultura: retroalimentación «“esto es, la vida en comunidad, la formación de nuevos lazos y círculos de vida- y la relocalización «“que todo vuelva a ser más local y menos global.
Se pretende que esta nueva forma de pensar el mundo vaya calando en nuestros actos cotidianos. Con nuestras acciones como productores y como consumidores. Es verdad que, llegados a este punto, las acciones individuales se quedan cortas; es necesaria una acción colectiva y política que cambie patrones estructurales. Pero tampoco es menor la incidencia que pueden tener nuestros pequeños actos: cada vez que compramos al pequeño comerciante en lugar de al gran distribuidor; que privilegiamos la compra de productos locales; que plantamos una huerta en casa y comenzamos a intercambiar nuestras lechugas y tomates por, pongamos, la miel que produce un conocido. Tal vez no tenemos dónde colocar una huerta en casa, pero sí sabemos de cooperativas que venden verduras y las llevan a domicilio. Y si el trueque se vuelve demasiado incómodo, siempre podemos utilizar monedas alternativas, como las que comienzan a surgir en Grecia o España en estos tiempos de crisis.
Lo maravilloso de todo es que aún estamos a tiempo. Y son nuestras generaciones las que van a marcar los cambios. Las conciencias van despertando y tal vez, después de todo, lo mejor esté por venir.